Resistencias invisibles: fiestas, rituales y cotidianeidades como afirmación andina indígena campesina en Huancabamba (Piura, Perú)
- Rufino Pariacaca
- 6 sept
- 4 Min. de lectura
Actualizado: 7 sept
Este artículo propone una reflexión antropológica sobre las formas de resistencia indígena y campesina en la provincia de Huancabamba, Piura, Perú. A partir del análisis de las prácticas culturales de las comunidades de Segunda y Cajas, Quispampa, Sondorillo y Huaricancha, se argumenta que las fiestas, los rituales, los colores de la vestimenta y las formas de habla no son meros elementos folclóricos ni simples costumbres heredadas. Más bien, constituyen un sistema vivo de reproducción de la memoria colectiva y de afirmación territorial frente a dinámicas históricas de colonialidad y extractivismo. Estas prácticas, en apariencia “cotidianas” o “tradicionales”, operan como dispositivos de resistencia silenciosa que consolidan identidades y cohesionan comunidades frente a proyectos externos de dominación. El texto dialoga con la antropología social latinoamericana y propone el concepto de “resistencia vital”, entendida como la persistencia de modos de vida que, sin declararse abiertamente como confrontación política, sostienen la autonomía simbólica, territorial y comunitaria en los Andes.
Introducción
La resistencia indígena y campesina en los Andes no se limita a las luchas explícitas contra los proyectos extractivos o las políticas estatales. Existe también una resistencia más profunda, anclada en las formas de vida, en los gestos cotidianos y en la reproducción de prácticas que, sin presentarse como “políticas” en sentido estricto, sostienen la existencia misma de las comunidades. En este artículo, se busca analizar cómo en Huancabamba, y en particular en las comunidades de Segunda y Cajas, Quispampa, Sondorillo y Huaricancha las fiestas patronales, los rituales en lagunas sagradas, las formas de hablar y los colores de la vestimenta operan como prácticas de resistencia.
De acuerdo con De la Cadena (2015), los pueblos andinos mantienen una relación ontológica con los territorios y las entidades no humanas que los habitan, lo que supone una forma distinta de existir y habitar el mundo. En esta perspectiva, las prácticas culturales no son solo expresiones simbólicas, sino actos de reproducción de una cosmología que cuestiona la modernidad-colonialidad.
Fiestas y rituales como territorios de resistencia
Las fiestas patronales en Huancabamba constituyen escenarios centrales para comprender la resistencia andina. Durante estas celebraciones, los comuneros y comuneras despliegan una compleja trama de danzas, músicas, comidas y rituales que reafirman la cohesión social y la relación con lo sagrado.
Como señala Flores Galindo (1987), las fiestas en los Andes no son simples celebraciones, sino espacios de inversión simbólica donde se actualizan memorias colectivas de lucha y esperanza. En Huancabamba, las fiestas de los patrones locales, o las celebraciones en torno a las lagunas curativas " Huaringas", permiten que sus habitantes reconstruyan la relación espiritual con sus apus( cerros encantados) y con las aguas, reafirmando que el territorio no puede ser visto como una mera mercancía, sino vida y relaciones de convivencia con todo lo que existe y les rodea.
Colores y vestimenta: la estética de la resistencia
La ropa o sus vestimentas varían según la zona en Huancabamba, y esto da a pensar que no pueden ser descritos en una meramente utilitaria. Los sombreros de ala ancha, las polleras de colores vivos, y los ponchos tejidos a mano constituyen un lenguaje visual cargado de sentido. Según Arnold y Yapita (1998), la vestimenta andina funciona como un texto que comunica pertenencia, género, generación y territorialidad. Esto significaría pertenencia de poder cultural y de identidad endógena.
En comunidades como Segunda y Cajas, Quispampa, y resto el uso de colores intensos en las polleras no solo embellece la fiesta, sino que afirma una diferencia frente al mundo urbano tradicional y criollo. Esta estética, constantemente estigmatizada por discursos hegemónicos, se convierte en un modo de resistencia frente a la homogeneización cultural global.
Lengua, habla y la memoria viva
El habla campesina en Huancabamba, marcada por expresiones que van desde razgos en quechua, y giros locales del castellano, constituye también una forma de resistencia. La lingüística andina ha mostrado cómo la persistencia de estas formas de habla mantiene vivas cosmovisiones ancestrales (Hornberger & King, 2001).
En la conversación cotidiana, en los rezos de las fiestas y en los relatos transmitidos de generación en generación, se preserva un archivo oral que rearticula constantemente la identidad comunal. No se trata únicamente de un medio de comunicación, sino de una práctica que garantiza la continuidad de un horizonte cultural distinto al de la modernidad occidental.
Más allá de la costumbre: la resistencia vital
En el lenguaje hegemónico, estas prácticas suelen reducirse a “costumbres” o “tradiciones”, categorías que invisibilizan su potencia política. Sin embargo, en diálogo con autores como Rivera Cusicanqui (2010), es posible comprenderlas como formas de resistencia vital, es decir, modos de vida que se sostienen en el tiempo a pesar de la presión de la colonialidad, y que lo hacen mediante la alegría, la espiritualidad y la cotidianeidad.
La resistencia vital no requiere declararse en confrontación abierta contra el Estado o las empresas mineras, aunque estas disputas existan. Más bien, consiste en la persistencia de un horizonte civilizatorio propio, inscrito en las fiestas, en los tejidos, en los colores y en la lengua. Así, la vida misma se convierte en resistencia.
Conclusiones
Las comunidades de Huancabamba muestran que la resistencia indígena y campesina no se limita a la organización política o a la protesta social, aunque estas sean fundamentales. Existe una dimensión más profunda de la resistencia, tejida en la vida diaria, en las fiestas, en las polleras, en las palabras, en los rituales con las lagunas. Estas prácticas, en apariencia inofensivas o simplemente “tradicionales”, constituyen la base de una resistencia vital que sostiene la autonomía comunitaria y territorial frente a la colonialidad contemporánea.
Reconocer estas formas de resistencia exige repensar la antropología social desde un enfoque que no reduzca la cultura a folclore, sino que la entienda como un campo de lucha simbólica, estética y espiritual. Las fiestas, los colores y las palabras son, en Huancabamba, territorios de vida que se defienden no solo con marchas y rondas, sino también con danzas, rezos y memorias.
Referencias
Arnold, D., & Yapita, J. (1998). Ritos y tradiciones de los aymaras. La Paz: Hisbol.
De la Cadena, M. (2015). Earth beings: Ecologies of practice across Andean worlds. Durham: Duke University Press.
Flores Galindo, A. (1987). Buscando un Inca: Identidad y utopía en los Andes. Lima: Instituto de Apoyo Agrario.
Hornberger, N., & King, K. (2001). Reversing Quechua language shift in South America. International Journal of the Sociology of Language, 152, 9–67. https://doi.org/10.1515/ijsl.2001.015
Rivera Cusicanqui, S. (2010). Ch’ixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Buenos Aires: Tinta Limón.


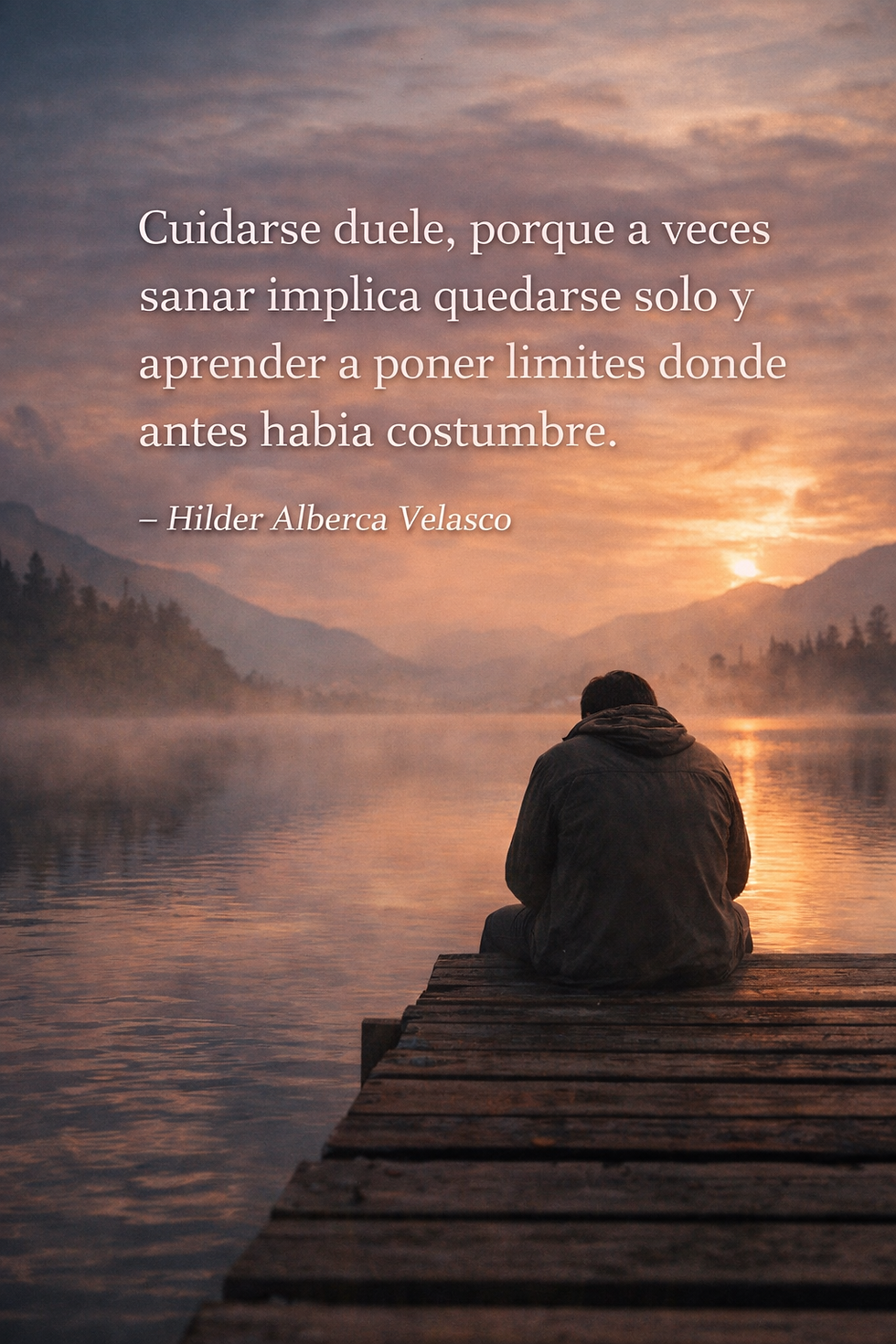

Comentarios